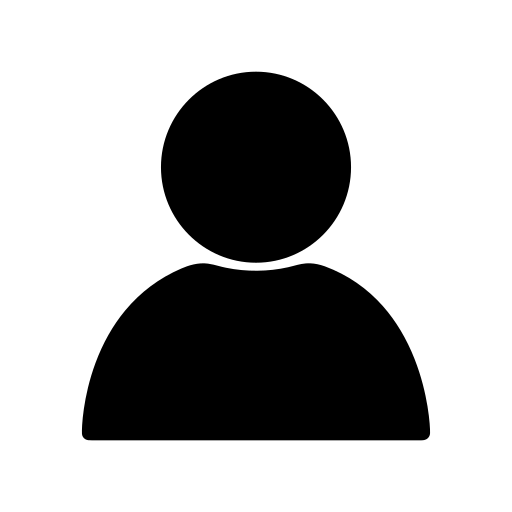Antes de que existieran los supermercados y las etiquetas “orgánico”, México ya comía verde. Los quelites —nombre que agrupa a decenas de hojas silvestres comestibles— han acompañado a la cocina mexicana desde tiempos prehispánicos, no como guarnición, sino como alimento esencial. Hoy, mientras muchas tradiciones se diluyen, estas hojas siguen resistiendo desde el campo hasta la mesa.
Quintonil, verdolaga, pápalo, huauzontle y cenizo no son moda ni rescate reciente: son parte de una lógica alimentaria basada en el entorno inmediato. Crecen sin intervención intensiva, requieren poca agua y aportan minerales, fibra y sabor profundo. En sopas, guisos, tamales o simplemente salteados, los quelites cumplen una función clara: nutrir y equilibrar.
Durante décadas fueron relegados al discurso de la “comida humilde”, pero esa percepción está cambiando. Restaurantes contemporáneos y cocinas de autor los incorporan no por nostalgia, sino por inteligencia culinaria. Su perfil vegetal, ligeramente amargo en algunos casos, aporta contraste a platillos grasos y profundidad a preparaciones sencillas. No decoran el plato: lo sostienen.
El valor de los quelites también es cultural. Su recolección forma parte de saberes comunitarios transmitidos de generación en generación, especialmente en zonas rurales del centro y sur del país. Comer quelites no es solo una decisión gastronómica; es una forma de mantener vivo un sistema alimentario que entiende la tierra como aliada, no como recurso a explotar.
En un momento donde la cocina mexicana busca reafirmar su identidad sin disfrazarla, los quelites recuerdan algo esencial: lo verdaderamente nuestro nunca se fue. Solo esperaba que volviéramos a mirar hacia el suelo.